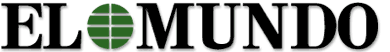Sé muy bien lo que me digo porque yo la vi nacer y sobre todo porque yo estaba allí el día de su bautizo, estirando el cuello sobre la balaustrada de la tribuna de prensa para no perder detalle, preguntándome quién sería el Esquivel, el Palmaroli, el Lucas Padilla o el Eduardo Rosales que inmortalizara aquella escena de entusiasmo colectivo con un buen pincel historicista de los del último tercio del XIX.
Han pasado casi 30 años desde aquel miércoles 27 de diciembre de 1978 en que el Rey Juan Carlos sancionó la Constitución, firmando con una pluma de oro al pie del documento que le tendía el presidente de las Cortes Antonio Hernández Gil, mientras diputados y senadores adjuntaban la rúbrica de una cerrada y emocionante ovación...
Han pasado casi 30 años y parece que fue ayer. Recuerdo a todos los protagonistas como si pudiera tocarlos en el museo de cera de la memoria: el uniforme de capitán general del Rey, la intrigante belleza de la Reina en el cénit de su sex appeal, la mirada de niño travieso del Príncipe de Asturias, los recién planchados trajes marengo de Pierre Cardin -el de Guerra era azul perla- que en los escaños socialistas reemplazaban a la pana del periodo constituyente, el aura encendida de audacia y heroísmo que iluminaba a Adolfo Suárez en la cabecera del banco azul, las chanzas y bromas de los ministros Joaquín Garrigues y Paco Ordóñez para escándalo de colegas más adustos como Calvo Sotelo, Martín Villa o el propio Fernando El Caótico, las miradas cruzadas de Fraga y Carrillo, aplaudiendo al unísono, unidos ya por la deflación en las urnas de sus amojamados delirios de grandeza...
También Jordi Pujol aplaudía, pero no así Xabier Arzalluz, a quien yo llamaba por entonces Jomeini. El y todos sus diáconos en la madrasa parlamentaria vasca permanecieron con los brazos caídos cuando desde los demás escaños se ovacionaba la entrada de Don Juan de Borbón -gran vencedor y a la vez gran derrotado de la jornada- y repitieron el ademán de ostensible distanciamiento cuando el Rey accedió al recinto. Era el enfurruñamiento del hada aguafiestas anunciando que antes o después la recién nacida se pincharía con la rueca venenosa de la autodeterminación.
Pero, de repente, repasando la hosca uniformidad de la disciplina de partido, el corazón me dio un vuelco cuando descubrí que un joven senador del PNV de nariz alargada y gafas redondas llamado Mikel Unzueta comenzaba a aplaudir, primero con timidez, luego con una cálida y abierta expresión de apoyo y simpatía. Era el buen augurio que faltaba para que la conciencia de estar viviendo el comienzo de una era en la que España iba a jubilar a todos sus demonios familiares fuera completa.
¿Cuál es el balance después de haber vivido, con toda la empatía que han dado de sí mi inteligencia y mi corazón como director de dos periódicos, esta nueva vida colectiva de los españoles? Pues que tras aquel hermoso bautizo, vino una infancia traumatizada por el golpismo (79-81), una alentadora ceremonia de la confirmación en las urnas (28-X-82) y una niñez y adolescencia turbadas por la corrupción y el crimen de Estado (83-96), pero la Constitución vivió una juventud luminosa y próspera en la que -a pesar de la pervivencia del terrorismo- parecía que llevaba camino de colmar todas sus promesas fundacionales (96-2004).
¿Qué ha ocurrido entonces, desde aquel catastrófico borrón del hasta entonces buen escribiente que tomó un atajo absurdo contra el criterio de la gran mayoría de la nación, para que ahora nos toque vivir una edad adulta desquiciante en la que todo parece haberse torcido y cada día cunde más la sensación de pesadilla, agotamiento y vuelta a las andadas? Pues que la combinación de ese error fatídico que aún nos pasa factura con una conspiración terrorista que seguimos sin lograr esclarecer interrumpió el proyecto más apegado a los valores constitucionales que había producido nuestra clase política y dio paso a un gobierno tan aparente y bienintencionado como torpe, insensato y descreído. Era la combinación perfecta para que, bajo su arrullo, terminaran de germinar con plena fuerza destructiva todos los dañinos esquejes que el confuso y ambiguo Título VIII había plantado, a modo de malformación congénita, en el cuerpo constitucional.
Las advertencias que el profesor Jorge de Esteban y otros catedráticos ilustres -incluidos varios ex presidentes del TC- empezaron a plantear desde hace más de una década sobre la silenciosa «mutación constitucional» que venía produciéndose en materia de derechos y libertades desde que Guerra enterró a Montesquieu bajo la reforma de la ley del Poder Judicial no fueron escuchadas. Los buenos propósitos de Zapatero de impulsar una reforma constitucional -necesariamente consensuada- duraron los 10 minutos que tardó en descubrir que el Consejo de Estado le recomendaba hacer lo contrario de lo que le dictaban la aritmética parlamentaria y sus prejuicios ideológicos. Ahora ni siquiera Rajoy II mantiene encendida la llama regeneracionista que enarboló, titubeante, Rajoy I y a todo el mundo le parece normal que el nefasto nuevo Estatuto catalán lleve dos años en vigor sin que el Constitucional se haya pronunciado sobre su inaudito contenido.
Entre tanto basta contemplar las imágenes del cadáver de Ignacio Uria y la eterna partida de tute en ese burgo podrido en el que gobiernan los terroristas -habiendo sido el PNV el partido más votado- para constatar que la infinita manga ancha abierta por el Estado de las Autonomías no ha servido para erradicar o tan siquiera diluir el atavismo carlistoide, o mejor aun, medieval, de quienes ven una línea de alta velocidad y la toman por caravana de gusanos a la que llaman «cicatriz». Nada ha cambiado en el nacionalismo vasco en el cuarto de siglo que media entre la prejubilación acelerada de aquel Unzueta que osó aplaudir al Rey y la de este Josu Jon Imaz, último reo del execrable delito de pensar.
Por el contrario, ese Estado de las Autonomías que durante mucho tiempo consideramos un gran acierto y modelo de descentralización ha servido en manos chapuceras e irresponsables como catalizador de un contagio acelerado a la inversa, de forma que en Cataluña -sobre todo en Cataluña-, Galicia, Baleares, Canarias o casi cualquier otro sitio vemos cada día más conductas mezquinamente emboinadas sobre el macizo de mil razas inventadas. Así, la estupidez de los constituyentes transfiriendo la Educación y el control de los medios públicos a las autonomías y la miopía de los magistrados que declararon inconstitucionales la LOAPA y otras normas armonizadoras han desembocado en la pánfila imagen de nuestros Reyes, enviados por el Gobierno a inaugurar el curso escolar en un colegio en el que se prohíbe utilizar el español y dentro de una comunidad en la que sus gobernantes destinan pingües cantidades a comprar las voluntades de quienes tienen estómago para aplaudir tal estado de cosas.
¿A dónde hemos llegado? Lo resumiré en cinco ideas extractadas de un libro de reciente aparición:
1.- «En la Constitución reside el principal factor de incertidumbre e inconsistencia que amenaza la estructura del Estado, de España como nación, incluso su supervivencia».
2.- «La indefinición en que la Constitución deja a algunas instituciones permite a sus responsables comportamientos que en cualquier Estado de Derecho estarían tipificados como crímenes de gravedad extrema, de alta traición».
3.- «El hechizo que socialistas y comunistas ejercen sobre una parte de la sociedad española -la que se caracteriza por su poca y mala información y por su fe del carbonero en la Santa Izquierda- ha conseguido que, en su conjunto, la sociedad española haya puesto el destino de España en manos de partidos que proclaman la insolidaridad interregional, la persecución de lo español y de los españoles, e incluso el uso de la violencia para conseguir sus objetivos. Esa es nuestra trágica realidad política».
4.- «Comprendo la desesperanza y el pesimismo de los que viven en las regiones sometidas a la coacción nacionalista, probablemente mucho más dura que la que sufrió el conjunto de la sociedad española durante los años más negros del régimen de Franco. Como los valientes que combatieron ese régimen, los resistentes de ahora deberán conservar su entereza para hacer frente a un enemigo más implacable y totalitario aun que la Brigada Político Social del franquismo».
5.- «Lo último que destacaría es la necesidad de reformar la Constitución. Hay que suprimir las referencias a los pueblos de España y las nacionalidades, disipando así la idea arcaica, predemocrática, franquista o carlista, y sobre todo letal de que España no es una nación de individuos o ciudadanos, sino una especie de caverna que alberga no se sabe cuantos entes llamados comunidades autónomas que pertenecen a la familia de las quimeras, las esfinges u otros monstruos semejantes».
Seguro que ustedes llevarán ya unas cuantas líneas preguntándose quién ha podido escribir cosas tan tremendas. ¿Jiménez Losantos? ¿Aznar? ¿Alcaraz? ¿Vidal Quadras? Pues no, son extractos del ensayo Recuperar la Democracia que el filósofo progresista Ignacio Gómez de Liaño -primo del juez de iguales apellidos y firma habitual de los circuitos intelectuales de la izquierda- acaba de dar a la luz en Editorial Siruela.
Muchos pensarán que Ignacio Gómez de Liaño va demasiado lejos cuando propone que exista un «único Estatuto» para todas las Comunidades, que los contribuyentes del País Vasco y Navarra paguen durante un tiempo la «deuda histórica» que han contraído con el resto de los españoles al haber eludido durante tres décadas la obligación de arrimar el hombro de la solidaridad y que, en general, las Autonomías sean bautizadas como «dictaduras de proximidad».
En relación a esta última provocación cabe, sin embargo, recordar la reflexión de Gibbon sobre el modo en que la República romana se transformó en Imperio: «Augusto era consciente de que la humanidad se gobierna por los nombres y, de hecho, no quedó decepcionado en sus expectativas de que el Senado y el pueblo se someterían a la esclavitud, siempre y cuando se les asegurara respetuosamente que todavía conservaban su antigua libertad».
Una cosa es la apariencia, la fachada y la nomenclatura de las instituciones políticas y otra sus verdaderas entrañas. Teóricamente los presidentes autonómicos dependen de sus respectivos parlamentos y estos del electorado, pero en la práctica podría decirse de muchos de ellos lo que el gran cronista de la decadencia y caída de la principal civilización clásica decía de aquellos «amos de Roma que humildemente se comprometían a rendir cuentas a un Senado cuyos supremos decretos a la vez dictaban y obedecían».
Quien considere la comparación exagerada, pero a la vez convenga en que la alternancia en el poder es la prueba del algodón de la autenticidad de toda democracia, debería paladear durante unos instantes los datos que paso a enumerar a continuación. En los últimos 28 años ha habido en España 124 elecciones autonómicas, celebradas en 17 comunidades. Pues bien sólo en 28 ocasiones -o sea, en el 25% de los casos- el resultado ha supuesto un cambio en el gobierno regional.
Aparentemente, esta tasa de renovación no se desvía demasiado del 30% de las elecciones generales -10 convocatorias, 3 vuelcos políticos- pero la diferencia se amplía espectacularmente si nos centramos en las cinco principales comunidades, en las que vive el 62% de los españoles. Fíjense bien: en Andalucía, Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y el País Vasco se han celebrado a lo largo de estas tres décadas 39 elecciones autonómicas y sólo en tres ocasiones, tras las mayorías absolutas de Gallardón y Zaplana en el 95 y el apurado triunfo, en número de votos, de Maragall en el 2003, se ha desencadenado la alternancia. La tasa de renovación en las comunidades con más presupuesto, recursos y funcionarios merodea pues un raquítico 7,5%.
Si añadimos otras dos comunidades -Extremadura y Castilla La Mancha- en las que al cabo de 14 elecciones no ha habido ningún vuelco, el resultado es que más de dos de cada tres españoles sólo han visto cambiar el gobierno de su comunidad en el 5% de las veces que han votado sobre ello. La clave de este modo de dominación se llama clientelismo y su consecuencia es la transformación de España en un archipiélago de reinos de taifas en los que las administraciones que disponen de más dinero para comprar votos cautivos son las menos expuestas al desgaste, pues son el Estado y los Ayuntamientos los que asumen la impopular tarea de subir los impuestos cuando toca. De ahí la inflación de funcionarios, el derroche suntuario, la hipérbole de los jefes de protocolo o el despilfarro a manos llenas de las televisiones autonómicas.
Sumémosle a ello el marasmo normativo, la fragmentación del presunto mercado interior, la jungla de las competencias urbanísticas compartidas con los municipios y sobre todo el secuestro del sistema educativo con los niños y jóvenes convertidos en rehenes de los más diversos y extravagantes experimentos de ingeniería social y podremos entender las causas de la rápida decadencia a la que parece abocada España. Todo esto quedaba en cierto modo camuflado bajo la artificial prosperidad de los años de la cultura del ladrillo -pagando, eso sí, el alto precio de una corrupción tan atomizada como el propio modelo- y ha empezado a hacerse mucho más evidente desde que en la economía pintan bastos sin que muchas de las autonomías parezcan dispuestas a recortar lo más mínimo sus excesos.
Diga lo que diga ahora Zapatero, es imprescindible reformar la Constitución, corregir el modelo fijando un sistema más federativo que federal en el que todas las partes tengan el mismo tratamiento -como la inmensa California y el diminuto Maine- y en el que el Estado recupere las competencias necesarias para garantizar la libertad e igualdad de todos los españoles. Mientras eso no suceda seguirán diciéndonos como en las clases de neolengua de Orwell que la Mentira es la Verdad, la Guerra es la Paz y -al modo de los césares-, la Esclavitud es la Libertad.
Porque a base de camuflar los disparates con otros disparates hemos terminado viviendo en un país en el que los homosexuales tienen plena libertad para casarse y adoptar, pero se pretende que toda pareja de cualquier condición que adopte tenga la obligación de revelar al niño su origen en un momento tasado por la ley; un país en el que la telepantalla del Ministerio de Igualdad vela por doquier por la paridad de las mujeres, pero en el que todas las madres corren el riesgo de ser enviadas durante 45 días a prisión si les dan un cachete de más a sus hijos. A lo mejor es que Alfonso Guerra se refería en concreto a esta «madre que lo parió» cuando pronosticó una España irreconocible.
El otro día estuve en una boda judía y cuando llegó el momento ritual de levantar el velo de la novia para comprobar su identidad -una tradición arraigada en el relato bíblico de cómo a Jacob le dieron el cambiazo- pensé en el chasco que nos llevaríamos muchísimos españoles si tuviéramos la oportunidad de hacer lo propio con esta Constitución cuyas formas siguen seduciéndonos en la distancia, pero cuya verdadera faz está ya tan picada por las viruelas nacionalistas que difícilmente podría volver a enamorarnos.
Urge una rectificación profunda o delenda est Cartago. Permítanme pues concluir con el párrafo más célebre del artículo que Ortega publicó en El Sol el 9 de septiembre de 1931 bajo el título de Un aldabonazo, cambiando tan sólo una palabra -República por Constitución- y el género de la exclamación final:
«Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la Constitución con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: ¡No es ésta, no es ésta!».
¿O acaso no piensa y siente usted exactamente eso al mirarla de cerca?
pedroj.ramirez@el-mundo.es