El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reiterado este miércoles que su partido está de acuerdo en “reivindicar” el adelanto del pago del Fondo de Competitividad, como reclama la Generalidad, algo que ha desmarcado de cualquier pretensión nacionalista. “También lo reivindica la Comunidad de Madrid, y no pide la independencia”, ha subrayado.
Sin embargo, Rivera ha matizado que su apoyo al Gobierno autonómico en esta cuestión “no es un cheque en blanco”, porque “pedir que se cumpla esto y, a la vez, decir que se bajará el IRPF a los que cobran más de 120.000 euros, o decir que se reducirá el impuesto de sucesiones sin debate previo” es “rifarse el Parlamento” autonómico.
En una entrevista en TV3, el líder de Ciudadanos ha señalado que “avalan” la petición del Ejecutivo autonómico pero “quieren saber para qué se utilizará el dinero”, y ha recordado que la Generalidad “tiene 40.000 millones de euros de presupuesto, y estamos hablando de 1.300 ó 1.400, ¿hablaremos de los otros 38.500 millones, de cómo se invertirán, de dónde se recortará?, porque Ciudadanos no avalará que se recorte linealmente en sanidad y educación igual que en infraestructuras”.
“Algún día” el PSC también usará el castellano en la Cámara autonómica
Rivera también ha defendido el uso indistinto del castellano y el catalán durante sus intervenciones en los plenos del Parlamento autonómico como algo que forma parte de “la normalidad” de “la calle”. “Ciudadanos ha conseguido esta normalidad. […] Si en la calle, si en la sociedad, Cataluña es bilingüe, en las instituciones públicas esto también tiene que ser normal, […] y llegará un día en que esto no será ni siquiera noticia“, como “ya hay otros diputados [autonómicos] que lo hacen”.
Ha recordado que ya avanzó que al final de la legislatura acabaríamos viendo a diputados autonómicos de tres partidos políticos hablando con normalidad en castellano y catalán, en referencia a Ciudadanos, al PP -que ya lo hace- y al PSC -de quien espera que “algún día” lo haga-, y se ha preguntado: “¿Si algunos diputados [autonómicos] cuando hacen actos de campaña hablan con normalidad en castellano, envían su información en castellano y catalán para pedir el voto, y hablan fuera de la tribuna [del Parlamento autonómico] en castellano, por qué no lo hacen en la tribuna?”.
Kopen Floxin Zonder ReceptenKopen Viagra Professional Zonder ReceptenKopen Kemadrin Zonder ReceptenKopen Atorlip-20 Zonder ReceptenKopen Grifulvin V Zonder ReceptenKopen Fucidin Zonder ReceptenKopen Bactrim Zonder ReceptenKopen Crestor Zonder ReceptenKopen Ayurslim Zonder ReceptenKopen Penegra Zonder ReceptenKopen Atorlip-5 Zonder ReceptenKopen Finast Zonder ReceptenKopen Doxycycline Zonder ReceptenKopen Noroxin Zonder ReceptenKopen Hyaluronic Acid Zonder ReceptenKopen Eurax Zonder ReceptenKopen Ginseng Zonder ReceptenKopen Zyloprim Zonder ReceptenKopen Coumadin Zonder ReceptenKopen Cholestoplex Zonder ReceptenKopen Zyrtec Zonder ReceptenKopen Hytrin Zonder ReceptenKopen Indocin Zonder ReceptenKopen Apcalis SX Zonder ReceptenKopen Anafranil Zonder ReceptenKopen Cytoxan Zonder ReceptenKopen Bonnispaz Zonder ReceptenKopen Prometrium Zonder ReceptenKopen Wellbutrin SR Zonder ReceptenKopen Diabecon Zonder ReceptenKopen Cafergot Zonder ReceptenKopen Levitra Plus Zonder ReceptenKopen Forzest Zonder ReceptenKopen Cialis Super Active Zonder ReceptenKopen Tofranil Zonder ReceptenKopen Prograf Zonder ReceptenKopen Strattera Zonder ReceptenKopen Cialis Zonder ReceptenKopen Prilosec Zonder ReceptenKopen VPXL Zonder ReceptenKopen Serpina Zonder ReceptenKopen Mycelex-g Zonder ReceptenKopen Tamoxifen Zonder ReceptenKopen Beconase AQ Zonder ReceptenKopen Avana Zonder ReceptenKopen Finax Zonder ReceptenKopen Nolvadex Zonder ReceptenKopen Celexa Zonder ReceptenKopen Glycomet Zonder ReceptenKopen Imdur Zonder ReceptenKopen Rosuvastatin Zonder ReceptenKopen Pariet Zonder ReceptenKopen Eldepryl Zonder ReceptenKopen Precose Zonder ReceptenKopen Arimidex Zonder ReceptenKopen Vantin Zonder ReceptenKopen Tadalis SX Zonder ReceptenKopen Pyridium Zonder ReceptenKopen Aspirin Zonder ReceptenKopen Adalat Zonder ReceptenKopen Duetact Zonder ReceptenKopen Yasmin Zonder ReceptenKopen Buspar Zonder ReceptenKopen Januvia Zonder ReceptenKopen Anacin Zonder ReceptenKopen Flovent Zonder ReceptenKopen Dostinex Zonder ReceptenKopen Urispas Zonder ReceptenKopen Renagel Zonder ReceptenKopen Clarina Zonder ReceptenKopen Skelaxin Zonder ReceptenKopen Super Avana Zonder ReceptenKopen Xeloda Zonder ReceptenKopen Ponstel Zonder ReceptenKopen Gyne-lotrimin Zonder ReceptenKopen Brand Advair Diskus Zonder ReceptenKopen Pilex Zonder ReceptenKopen Mevacor Zonder ReceptenKopen Erythromycin Zonder ReceptenKopen Cystone Zonder ReceptenKopen Coreg Zonder ReceptenKopen V-gel Zonder ReceptenKopen Singulair Zonder ReceptenKopen Levitra Zonder ReceptenKopen Topamax Zonder ReceptenKopen Casodex Zonder ReceptenKopen Clozaril Zonder ReceptenKopen Zyban Zonder ReceptenKopen Styplon Zonder ReceptenKopen Duphalac Zonder ReceptenKopen Avandamet Zonder ReceptenKopen Stromectol Zonder ReceptenKopen Zofran Zonder ReceptenKopen Cordarone Zonder ReceptenKopen Baclofen Zonder ReceptenKopen Geriforte Syrup Zonder ReceptenKopen Cialis Professional Zonder ReceptenKopen Isoptin Zonder ReceptenKopen Dramamine Zonder ReceptenKopen Retin-A 0,025 Zonder ReceptenKopen Sarafem Zonder ReceptenKopen Elocon Zonder ReceptenKopen Isoniazid Zonder ReceptenKopen Brand Viagra Zonder ReceptenKopen Hydrea Zonder ReceptenKopen Advair Diskus Zonder ReceptenKopen Dilantin Zonder ReceptenKopen Carbozyne Zonder ReceptenKopen Reglan Zonder ReceptenKopen Entocort Zonder ReceptenKopen Zetia Zonder ReceptenKopen Cefadroxil Zonder ReceptenKopen Atarax Zonder ReceptenKopen Roxithromycin Zonder ReceptenKopen Diarex Zonder ReceptenKopen Erection packs 2 Zonder ReceptenKopen Lithium Zonder ReceptenKopen Diovan Zonder ReceptenKopen Trileptal Zonder ReceptenKopen Abana Zonder ReceptenKopen Mentat Zonder ReceptenKopen Estrace Zonder ReceptenKopen Amaryl Zonder ReceptenKopen Tulasi Zonder ReceptenKopen Arava Zonder ReceptenKopen Zestoretic Zonder ReceptenKopen Picrolax Zonder ReceptenKopen Deltasone Zonder ReceptenKopen Lisinopril Zonder ReceptenKopen Remeron Zonder ReceptenKopen Cipro Zonder ReceptenKopen Kamagra Oral Jelly Zonder ReceptenKopen Allegra Zonder ReceptenKopen Cefixime Zonder ReceptenKopen Pamelor Zonder ReceptenKopen Quibron-t Zonder ReceptenKopen Danazol Zonder ReceptenKopen Brand Amoxil Zonder ReceptenKopen Bactroban Zonder ReceptenKopen Azulfidine Zonder ReceptenKopen Arjuna Zonder ReceptenKopen Viagra Super Active Zonder ReceptenKopen Caverta Zonder ReceptenKopen Metformin Zonder ReceptenKopen Minomycin Zonder ReceptenKopen Trial Erection packs 1 Zonder ReceptenKopen Betoptic Zonder ReceptenKopen Provera Zonder ReceptenKopen Propecia Zonder ReceptenKopen Lynoral Zonder ReceptenKopen Imuran Zonder ReceptenKopen viramune Zonder ReceptenKopen Elavil Zonder ReceptenKopen Glyset Zonder ReceptenKopen Vasotec Zonder ReceptenKopen Diflucan Zonder ReceptenKopen Risperdal Zonder ReceptenKopen Zaditor Zonder ReceptenKopen Viagra Jelly Zonder ReceptenKopen Benzac Zonder ReceptenKopen Exelon Zonder ReceptenKopen Cymbalta Zonder ReceptenKopen Retino-A Cream 0,025 Zonder ReceptenKopen Artane Zonder ReceptenKopen Lipotrexate Zonder ReceptenKopen Sinequan Zonder ReceptenKopen Ralista Zonder ReceptenKopen Zithromax Zonder ReceptenKopen Lanoxin Zonder ReceptenKopen Zerit Zonder ReceptenKopen Sominex Zonder ReceptenKopen Keftab Zonder ReceptenKopen Lariam Zonder ReceptenKopen Cleocin Gel Zonder ReceptenKopen Micardis Zonder ReceptenKopen Mestinon Zonder ReceptenKopen Lamictal Zonder ReceptenKopen Zebeta Zonder ReceptenKopen Nimotop Zonder ReceptenKopen Sustiva Zonder ReceptenKopen Imitrex Zonder ReceptenKopen Betapace Zonder ReceptenKopen Innopran XL Zonder ReceptenKopen Diltiazem Zonder ReceptenKopen Elimite Zonder ReceptenKopen Brahmi Zonder ReceptenKopen Combivent Zonder ReceptenKopen Benfotiamine Zonder ReceptenKopen Aricept Zonder ReceptenKopen Tegretol Zonder ReceptenKopen Himcocid Zonder ReceptenKopen Actoplus Met Zonder ReceptenKopen Clarinex Zonder ReceptenKopen Doxazosin Zonder ReceptenKopen Erection packs 3 Zonder ReceptenKopen Cephalexin Zonder ReceptenKopen Alavert Zonder ReceptenKopen Indinavir Zonder ReceptenKopen Yagara Zonder ReceptenKopen Avodart Zonder ReceptenKopen Erection packs 1 Zonder ReceptenKopen Depakote Zonder ReceptenKopen Saw Palmetto Zonder ReceptenKopen Ceftin Zonder ReceptenKopen Fosamax Zonder ReceptenKopen Plendil Zonder ReceptenKopen Nitrofurantoin Zonder ReceptenKopen Moduretic Zonder ReceptenKopen Lopressor Zonder ReceptenKopen Citalopram Zonder ReceptenKopen Finpecia Zonder ReceptenKopen Rhinocort Zonder ReceptenKopen Confido Zonder ReceptenKopen Procardia Zonder ReceptenKopen Colchicine Zonder ReceptenKopen Femcare Zonder ReceptenKopen Rumalaya gel Zonder ReceptenKopen Decadron Zonder ReceptenKopen Trial Erection packs 3 Zonder ReceptenKopen Minocin Zonder ReceptenKopen Femara Zonder ReceptenKopen Calcium Carbonate Zonder ReceptenKopen Paxil Zonder ReceptenKopen Inderal Zonder ReceptenKopen Oxytrol Zonder ReceptenKopen Fertomid Zonder ReceptenKopen Trandate Zonder ReceptenKopen Periactin Zonder ReceptenKopen Brand Levitra Zonder ReceptenKopen Astelin Zonder ReceptenKopen Wellbutrin Zonder ReceptenKopen Lipitor Zonder ReceptenKopen Trimox Zonder ReceptenKopen Serophene Zonder ReceptenKopen Epivir-HBV Zonder ReceptenKopen Ophthacare Zonder ReceptenKopen Menosan Zonder ReceptenKopen Geriforte Zonder ReceptenKopen Cozaar Zonder ReceptenKopen Keflex Zonder ReceptenKopen Zenegra Zonder ReceptenKopen Female Viagra Zonder ReceptenKopen Differin Zonder ReceptenKopen Cialis Sublingual Zonder ReceptenKopen Prednisolone Zonder ReceptenKopen Prazosin Zonder ReceptenKopen Cytotec Zonder ReceptenKopen Minipress Zonder ReceptenKopen Eulexin Zonder ReceptenKopen Plavix Zonder ReceptenKopen Lopid Zonder ReceptenKopen Omnicef Zonder ReceptenKopen Bystolic Zonder Recepten
Temas: Albert Rivera, Ciudadanos, Fondo de Competitividad

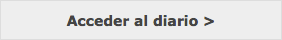





quin fart de riure que em faig amb l’albertito!!! feia temps que no sentia un acudit tant bò!
¿Porqué? Yo te diré porqué, por que són unos cobardes, y se bajan los pantalones ante el nacionalismo catalán
Robert (o potser es Roberto?) ,
que no veus que el killola’m de C’s no te cap mena de força?
Aquesta gent no tenen cap mena de reprentativitat!
Com vols que no em faci un fart de riure?
M’ho pots dir?
Robert, o potser es Roberto?
ja fa estona que t’he fet arribar una resposta a la teva mida..
Ha ha ha, ni és un aval ni serveix per res, son tres irrisoris vots que no van enlloc.
No son los votos, sino las ideas que expresa Ciutadans. Racionales, claros, sin casarse con nadie y sin temor a decir lo que piensan a cada momento. Como la gente de la calle, vamos. De ahí que sea un partido en crecimiento.
Albert Rivera es uno de los pocos políticos de altura que podemos disfrutar quienes seguimos a los mediocres políticos catalanes.
A Albert Rivera se le criticará como hacen sus oponentes por la ideología, ¡¡sólo!! porque por lo que es coherencia del mensaje, claridad en la exposiciones, lucidez a la hora de exponer sus ideas y de rebatirlas con una elegancia sin par, hace que sea muy difícil de igualar… Hoy no hay nadie que le supere pese a su juventud.
Albert Rivera aparte de estar bién formado, es un político serio y honesto. Algo poco común en la cámara catalana donde el “amiguismo y peloteo institucional” basado en la “raza y la lengua” son la única baza en que jugar a hacer política de 3ª Regional.
Pero, a Albert Rivera no se le perdona que él, SE HAYA REBELADO …
La sociedad catalana, ¡¡DEBE REBELARSE!!
¡¡REBÉLATE!!
Que podem esperar de CiU? Un partit de dretes i a sobre independentista.. C’s té raó i els altres partits haurien de fer pressió també per saber por on aniran les retallades.
Aquí los independentistas no respetáis ni los tres escaños ni las más de 100.000 personas que han votado. Pues bien, si no respetáis eso, yo no respeto al nacionalismo, porqué sois minoría en España y unos radicales enfermizos. Cuando no os gusta lo que dicen os ponéis de dos maneras, con vuestro alarde de superioridad o con los aires victimistas y patéticos de siempre.
Anna (¿o pot ser Ana?)
El Robert es diu Robert aquí i a la Xina. (Te agradi o no t’agradi)
¿Perquè no et rius de SI que té menys vots i a sobre estan barallats?
Cada día que pasa Albert Rivera se agiganta como político. Es el que tiene las ideas más claras, realistas, coherentes y con proyección de futuro. Su partido es todavía pequeño, pero la gran reforma que necesita la partitocracia española no la van a impulsar los partidos grandes instalados en el poder. Ni el descrédito del nacionalismo y la oposición a su acción fragmentadora la liderarán los partidos que se conchaban con él para gobernar. Lo que dicen Rivera y CIUDADANOS se deberá tener en cuenta cada vez más, porque está pensado para los ciudadanos libres, iguales y solidarios del siglo XXI.
L’aval de C’s no val una merda.
Creo que Albert Rivera es el unico politico con ideas claras .. los demas marean la perdiz ! menos mal que en cataluña hay un partido que no se deja llevar por el movimiento nacionalista e independentista …Que CIU, ERC, o SI jueguen a la independencia lo puedo entender pero el PSC? Cs es el partido de los catalens que no somos excluyentes con respecto España!!! ho sento però algú ho havia de dir.
Nacionalistas excluyentes, podréis ganar la batalla pero no ganaréis la guerra. Vuestras multas, vuestro afán persecutorio podrán intimidar a los más débiles, pero se volverán contra vosotros y pasaréis a la historia con la ignominia de los intolerantes. Ni Franco, ni Hitler han resistido a la fuerza arrolladora de la democracia. Mucho menos resistirán vuestros aprendices de dictadores.
El mensaje de Albert Rivera va prendiendo por toda España, y recordad que más del 50 % de la población catalana tiene familiares en otras regiones de España. Es el lenguaje de la coherencia, de la igualdad, de la lucha contra privilegios y contra la corrupción. El día que la juventud catalana despierte del engaño en que ha vivido, os echará a la cara toda vuestra intolerancia y la manipulación que habéis hecho de la historia. Dadles a los jóvenes una buena formación y una buena educación, esa que vuestros políticos dan a sus propios hijos, y crearéis esa gran Cataluña que todos deseáis y deseamos.
Lenguas y unidad nacional según Mella Por Francisco Sevilla Benito
Lenguas y unidad nacional según Mella
I. Las lenguas de España
El artículo tercero de la Constitución establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas serán también oficiales en las respectivas Comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos. La aplicación de esta norma es fuente de conflictos, dada la ambigüedad interpretativa que genera, y son muchas las personas e instituciones afectadas, que ven cómo se dificulta su libertad de expresión lingüística. Además, por diversos procedimientos, se trata de imponer el uso de las lenguas regionales no sólo a sectores de la población que prefieren la llamada castellana para relacionarse, sino a comarcas donde la propia ha sido ésta última con carácter mayoritario.
Juan Vázquez de Mella, el gran sistematizador del pensamiento tradicionalista, siempre fue un decidido defensor de las lenguas vernáculas. Estas, dijo, son tan españolas como el idioma de Castilla, porque todas se hablan en España, y aquí se formaron, a partir del latín, menos el eúskera, lengua primitiva, que acaso fue la de los primeros pobladores de la península. Y así, en Vich, con motivo de una conferencia dedicada al filósofo Balmes, hijo de aquella ciudad, y que tanto había influído en su formación, manifestó que lamentaba no poseer «la enérgica y vibrante lengua catalana» para expresar en ella sus ideas, por lo que había de hacerlo «con otra lengua, como la vuestra española…»(1)
Mas el respeto y admiración que por ellas sentía no fue óbice para la afirmación de que ésta no es el castellano en sentido estricto sino la que, a partir de éste, como núcleo originario, se ha extendido por toda la nación y goza de primacía sobre las regionales, aún dentro de los ámbitos naturales de éstas. Por eso, según reiteró en tantas ocasiones, es «la española» por antonomasia pues las otras, españolas con todas las consecuencias, permanecen circunscritas a su región natural con limitaciones notorias: el vascuence está localizado en lugares concretos de aquellas provincias y de Navarra, dividido en varios dialectos y camino del agotamiento; el catalán, lengua completa y literaria, que es la materna de muchos naturales de la región, no ha impedido que la común se extienda tanto que allí prácticamente todo el mundo, si no la habla, al menos la entiende, y para muchos es la única que conocen, caso de los inmigrantes del resto de España; y el gallego, como lengua de uso, había quedado relegado a las aldeas y caseríos(2).
Miguel de Unamuno, estudioso y docente de todas las lenguas de España, cuyos dieciséis apellidos eran vascos, coincidió con estas afirmaciones de Mella, sin nombrarlo, en el discurso que pronunció en las Cortes Constituyentes de la segunda República el 18 de septiembre de 1931. Allí dijo que el vascuence, como idioma unitario, no existe sino que es un conglomerado de dialectos en que, a veces, no se entienden unos con otros (el caso de dos de sus abuelos), y apenas llegan a una cuarta parte de la población los que lo hablan; por querer hacer una lengua artificial han hecho una especie de «volapuk». No hay un alto espíritu vasco, afirmó, que no se haya expresado en castellano o en francés. Rosalía de Castro, cuando quiso buscar a la mujer universal, la encontró, no tanto en sus poesías gallegas como en las castellanas: Las orillas del Sar. Y Maragall, el gran poeta catalán de la Oda «A Espanya» y Wenceslao Querol, el gran poeta valenciano, usaban con mucha más frecuencia el castellano, para ser mejor entendidos por la generalidad de los naturales de la región. El último, «cuando tenía que sacar el alma de su Valencia, no la sacaba en la lengua de Jaime de Aragón, sino en la lengua castellana, en la del Cid de Castilla»(3).
Y es que, concluye Mella, ¿cómo se comunican entre sí los ciudadanos de las diversas regiones con los de las naciones americanas sino en la que muchas veces llamamos lengua castellana? La existencia, pues, de esta lengua no es una imposición legal, sino que se funda en una necesidad común, y la exigencia de su uso con carácter hegemónico es incontestable.
II. El hecho de la difusión de las lenguas
Las lenguas, dice Mella, se propagan y extienden por tres razones fundamentales: a) la influencia del Estado que las posee, que posibilita su expansión, cuando es victorioso o predominante, porque el éxito siempre llega acompañado de la admiración; b) la acción de los poetas y escritores que, con su inspiración y talento, las engrandecen al usarlas, aunque se trate de vulgares dialectos, y no por su posible perfección artística; y c) que se hable en el centro geográfico del Estado, lo que facilita su irradiación, pues las anteriores sólas no bastan.
Por estas razones en Francia se impuso el parisino, inferior al borgoñón, al normando, al provenzal, y a otras lenguas regionales (a las que la Convención Nacional llamó displicentemente «jergas feudales» en su afán centralizador y reformista). ¿Por qué? Pues porque la monarquía de los Capetos, desde la Isla de Francia, entonces el centro geográfico de su reino, después de expandirse por ambas márgenes del Sena, ocupó el territorio que, con el tiempo, iba a constituir la nación. De este modo se impusieron el cetro y la lengua. En Italia el toscano prevaleció sobre el napolitano, el veneciano y otras variantes neolatinas, además de los motivos geográficos, porque lo cultivaron los grandes poetas y escritores de los siglos XIII y XIV, lo que hizo de aquel la lengua primera. Un hecho similar ocurrió con el inglés en relación con las lenguas célticas, y con el alemán, que se hablaba en los países germánicos, cuando se generalizó su uso merced al poderío de Prusia y Sajonia. Es, por tanto, el centro geográfico o el político y el cultivo de los grandes genios literarios lo que dilata las lenguas que, de inmediato, propagan en el extranjero los diplomáticos, y en las colonias los conquistadores como estela de su soberanía.
III. El cultivo y la difusión de la lengua castellana
En España se produjo el mismo fenómeno. El Estado peninsular que tenía su asiento en el centro llegó a ser el más poderoso como consecuencia de sucesos de la historia, y mayormente por el proceso, lento pero inexorable, de la unificación de los reinos y las dinastías al avanzar la reconquista. Y como poseía y hablaba, porque la convirtió en propia, la lengua que por eso se llamó castellana, al dilatarse por su política, por su cultura, y por sus conquistadores, se dilató también su idioma. Esta fue la razón invocada por el Sr. Cambó en el Congreso al afirmar que si el punto central de la península lo hubiera ocupado Cataluña, la lengua de comunicación habría sido el catalán. O el gallego, advierte Mella, si Galicia hubiera extendido su imperio, después de su predominio en el siglo XII, hasta el centro de la Monarquía leonesa y es que «… la sede central geográfica de un Estado influye soberanamente sobre el dominio de la lengua».
Las otras regiones que integran la nación, al recibir este idioma, le dieron algo del propio acervo, y los naturales de todas ellas, al usarla, han colaborado a su formación y perfeccionamiento. Mella insiste en que esta lengua, a partir del momento en que se consolidó la unidad nacional, se ha desarrollado merced a la savia recibida de las diferentes regiones, pues de ellas proceden los escritores y poetas que la han hecho poco a poco y, a manera de esponja, ha recogido en esas fuentes el caudal necesario para construir una lengua que, por obedecer a necesidades comunes, hablamos todos.
Y pone de relieve que Ercilla era vasco y Jáuregui oriundo; Saavedra Fajardo y Cervantes son apellidos gallegos, y Quevedo, Lope de Vega y Calderón, nombres que vienen de la montaña, pero Aragón y Cataluña han contribuído de manera muy principal a construirla: «… y sin los Argensola, Zurita y Gracián habría que despojarla de muchas páginas gloriosas… y sin historiadores como Moncada y Masdeu, escritores y poetas como Boscán y Guillén de Castro, sin filósofos como Balmes… sin preceptistas como Capmany y Coll y Vehí y… examinadores de los orígenes de las gestas castellanas como Milá y Fontanals, habría que mutilar la lengua castellana. Gil Vicente, Melo y hasta el mismo Camoens no sólo han escrito en portugués sino en castellano; todos ellos han traído su tributo; han dado su manera de ser, una parte de su vida y la han vaciado en el álveo común a una lengua que se asienta sobre todas las peninsulares como lengua de comunicación entre todas las regiones… es la lengua común que se ha formado con el concurso de todas; y por eso ha recogido más de mil vocablos de aquella lengua aglutinante y de flexión, conservada como una reliquia sagrada en nuestras montañas; y por eso se nutre con la substancia de todas, y revela… que hay alguna unidad espiritual que penetra y enlaza todas las regiones» (4).
La referencia a Portugal no es original. Cuando Don Antonio Cánovas del Castillo, unos años antes, se planteaba estos mismos temas, decía entusiasmado que los escritores españoles del siglo XVII, sin acordarse ya de Gil Vicente, de Gregorio Silvestre, de Jorge de Montemayor, ni aún del mismo Ca-moens, pudieron comprobar que autores tales como Faura y Sousa, o Manuel de Melo, imitador de Góngora y Quevedo, y otros muchos, al mismo tiempo que luchaban por su separación de España, rendían tributo a la nacionalidad común escribiendo en el más puro castellano obras críticas, históricas, poéticas, y aún epopeyas, con lo cual nos igualaban, y acaso nos superaban, en amor a la lengua castellana. Y es que, decía Cánovas, la lengua es seguramente expresión de nacionalidad, aunque no lo sea siempre de nación (5).
Unamuno, en la ocasión antes citada, al aludir a su magisterio de las distintas lenguas españolas, decía que las paladeaba y se regodeaba en ellas para construir la suya propia, para rehacer el castellano haciéndolo español, porque el castellano era una lengua hecha, pero el español se estaba haciendo y tanto le daba el nombre. El lo llamaba «el español de España… El castellano es una obra de integración: han venido elementos leoneses y han venido elementos aragoneses, y estamos haciendo el español, lo estamos haciendo todos los que hacemos lengua o los que hacemos poesía… España… es renación, renación de renacimiento y renación de renacer, allí donde se funden todas diferencias, donde desaparece esa triste y pobre personalidad diferencial» (6).
Con razón Mella había insistido en que esta lengua, que se utiliza de un modo primordial en todo el ámbito de la nación, no es lengua castellana porque no es lengua regional, sino de comunicación, y, por tanto, lengua común de la nación española.
IV. El Idioma, vínculo integrador
Dice Mella que el idioma en ningún caso es el constitutivo esencial de la nación porque éstas se forman a partir de una causa superior, que liga a los hombres por su entendimiento y voluntad y da lugar a una práctica común de vida. Esta genera, en consecuencia, una unidad moral, que al trasmitirse de generación en generación, de efecto se convierte en causa y forja una historia unitaria, general e independiente. Así ha sido la génesis de las grandes naciones, cuyo proceso, en medio de múltiples avatares, se ha regido siempre por una gran unidad (7). Unos años antes de este pronunciamiento, refiriéndose a España, habrá dicho que la teoría de la nación es muy compleja, porque no bastan a explicarla ni los accidentes geográficos, ni la raza, ni la lengua, ni las costumbres. El vínculo que individualiza y da forma a esta sociedad completa ha de ser interno y general para todos y sólo reune estas condiciones el principio religioso, que preside jerárquicamente a los demás elementos nacionales que, por sí sólos, ni aún sumados, no producen la nación (8). Ambas exposiciones coinciden, salvada la referencia concreta al principio religioso en España, que Mella reivindica dada nuestra peculiar historia.
¿Qué representa el idioma en la historia de una nación? Las lenguas, dice Mella, no son la medida de la realidad histórica de los pueblos ya que crecen, aumentan, se dilatan o menguan por razones extrínsecas a ellas y, si las tomáramos como criterio decisivo constituyente, no habría una sóla nación que se identificara con el Estado. Como tampoco la constituyen los otros caracteres antes rechazados. El ejemplo de Suiza es significativo. Allí se hablan varias lenguas, las religiones difieren, y el componente étnico es muy variado. ¿Quién va a negar que allí se ha formado una nación con características bien definidas? Hay, pues, vínculos más poderosos que el lenguaje, que permanecen, pese a la distinción de las lenguas, y mucho más si éstas proceden de la misma familia y el tronco es idéntico (9).
Renan, cuya influencia en Mella es notoria a la hora de fijar el concepto de nación, había dicho que la importancia atribuida a las lenguas procede de que se las considera como signo de la raza, cuando ésta se concibe como el constitutivo primigenio de la nación, lo que, afirma, es completamente falso porque las razas puras nunca han existido en Europa, surgida de la fusión de pueblos dispares. De todos es sabido que ya el Imperio romano y el Cristianismo habían arrumbado estas tesis con sus doctrinas universalistas.
El estudio de las razas es importante por lo que atañe al origen de la Humanidad, pero no tiene aplicación política. La consideración exclusiva de la raza, y la atención preferente dedicada a la lengua, continúa Renan, tiene sus peligros e inconvenientes graves, pues nos encerramos en una determinada cultura, que se reputa como nacional y nos limitamos: «Abandonamos el aire libre que se respira en el campo de la humanidad para encerrarnos en el conventículo de compatriotas. Nada peor para el espíritu; nada más enfadoso para la civilización». Al hilo de estos planteamientos, añade todavía: «No hay derecho a ir por el mundo tentando el cráneo de las personas y agarrándolas después por el cuello, decirles: Tú eres de nuestra sangre, tú nos perteneces» (10).
Y Mella dirá: «No vayáis a buscar, que es cosa hoy ridícula, aquellas diferencias craneales que se han querido establecer en otras ocasiones, no». Y se extiende en el elogio y recuento de los distintos pueblos que aquí se mezclaron con el fondo ibérico para rechazar el carácter preeminente de cualquiera de ellos a la hora de construir la nación (11).
En uno de los discursos antes citados, al referirse al vínculo que representa la lengua común española, dijo que al formarse fue la presión de una gran unidad moral, consecuencia de la previa unión nacional (12). También Renan había consignado que la lengua invita a reunirse, pero no fuerza a ello. Por eso en el prólogo que redactó, pasados unos años, al discurso que comentamos había escrito: «Malos modos son esos de agarrar por el cuello a las personas y decirles: Hablas la misma lengua que nosotros, luego nos perteneces» (13). Como en el caso de la raza, tenía muy presente la anexión de Alsacia y Lorena por los alemanes, que invocaban tales argumentos. No se puede afirmar una nación apoyándose en ellos (muy valorados no sólo por los anexionistas, sino también por los partidos de los separatismos, según las conveniencias de cada uno). Cánovas así mismo había hecho notar que el idioma fué factor importante en la unificación italiana y en gran parte de la de Alemania (14).
En nuestro caso, insiste Mella, el vínculo del idioma que todos hablan y en el que todos se entienden no se puede negar, sin negar la realidad que entra por los ojos… Este hecho de la existencia de un medio común de comunicación es independiente de la voluntad de los hombres, se ha trazado a sí mismo. Imponed el vasco, el gallego, el catalán, el asturiano, y no se entenderán en estos idiomas más que sus coterráneos. Hay, pues, un hecho, en el cual todo el mundo ha colaborado, y es la formación de una lengua de comunicación, que se habla en la mayoría de los Estados americanos y es la tercera del planeta» (15). Y en otro lugar insiste: «¿Quién sería el que se atreviese a decir que una región que tuviese lengua propia como Galicia y Cataluña, dejase de hablar la lengua castellana? ¿No sería esto una violencia tan absurda como la de prohibir el uso del gallego o del catalán?» (16).
Es lógico que las regiones con lengua propia sean bilingües y que los naturales las usen para comunicarse entre sí, divulgar el derecho privado por el que se rigen, caso de que exista, y los modos y formas literarias con todo lo que es su genio y vida, lo que no tiene que producir mermas en el uso de la comunitaria, que expresa la coincidencia de ideas y sentimientos en orden a la mutua convivencia. El peligro mayor acaso pudiera venir de ésta última por su pujanza y extensión, razón por la que el Estado no puede poner dificultades en el uso de aquéllas, sino que debe protegerlas y respetarlas.
Cuando determinados sectores nacionalistas reivindican el carácter preferente del idioma regional, frente a la que consideran invasión del oficial de Estado, lo patrimonializan como identificador de una presunta realidad nacional y se esfuerzan en su implantación, haciendo gala de un peculiar imperialismo idiomático. La pretensión de desplazar al idioma común, imponiendo el del vernáculo, es grave error lingüístico e histórico. Mella había sido tajante cuando afirmó que la lengua sobra para constituir la región, pero no es suficiente para construir la nación (17), en lo que coincidía plenamente con las opciones sustentadas por Renan y Cánovas.
V. El regionalismo y la unidad nacional
Siempre que Mella trata el tema del idioma común, o el de la unidad nacional, cuestionados ambos por los diferentes separatismos, rechaza el falso tópico de la opresión ejercida por Castilla, ya que es la región que más ha padecido la tiranía del Estado centralista, mientras que la periferia ha gozado de las ventajas y beneficios. Castilla se despobló con las guerras de Europa y en la conquista de América y, al llegar la decadencia, fue la más afectada. Prueba de ello es que carece de ciudades importantes, pese a la vieja historia de algunas (Toledo, Burgos, León, etc.), excepto Madrid, por ser la capital de la nación. Los grandes ríos castellanos, Duero y Tajo, sólo las encuentran en la desembocadura, mientras que en el resto de Europa se asientan florecientes centros industriales en el curso de las vías fluviales y aún en ciudades del interior que carecen de ellas (18).
En el discurso que pronunció sobre las reivindicaciones regionalistas de Cataluña, ya citado a propósito del constitutivo de la nación y del lenguaje, hizo manifestaciones muy importantes sobre el regionalismo, la nación, el Estado y la lengua, y reprochó al Sr. Cambó el mal planteamiento del problema. El regionalismo, le dijo, no es un asunto peculiar de Cataluña sino español, que afecta a todas las regiones por igual. No se puede empezar el edificio por la bóveda, sino por los cimientos, y lo que urge es plantear el problema desde los municipios y no desde unas regiones determinadas. Claro que éstas no son uniformes y cada una reivindica sus pretendidos derechos históricos, pero, en relación con las atribuciones y competencias del Estado, todas se hallan en igualdad de condiciones, ya que nos encontramos ante un conjunto de entes sociales que han confundido parte de su vida en una unidad superior que se llama España (19).
El regionalismo tiene estrechas conexiones no sólo con el concepto de Estado, sino de manera esencial con el de nación, por eso Mella lo explicó en infinidad de ocasiones -fue su tema preferente- frente a quienes lo desvirtúan por criterios o prejuicios de diversa índole. El regionalismo, dice, está enraizado en la esencia de la nación española, que ha conservado ciertos restos forales en determinadas regiones, pero debe revitalizarse en todas, superando el centralismo uniformador.
El regionalismo se presenta bajo dos concepciones distintas: una es la que refiere la nación a las regiones, al concebirlas como independientes, con personalidad propia y exclusiva, sin compartir una vida superior y común. En la segunda, cada región mantiene una relativa independencia, pero enlaza su peculiar estilo de vida con las restantes en función de un espíritu unitario, que las vincula a esa entidad superior y común que es la nación. Sólo en este caso podemos hablar de regionalismo.
Cuando se considera a las regiones como todos independientes y substancias completas, se las convierte en naciones y el nombre apropiado es el de nacionalismo. Aquí procede hacer una doble distinción: la forma más radical conduce al separatismo nacional y político y reclama el derecho de autodeterminación para culminar el proceso sepárandose del Estado; pero hay otra más moderada, que postula el separatismo nacional y mantiene la unidad política. Mella, rechaza las dos con la misma fuerza, pero no considera a los partidarios de esta última como traidores e hipócritas ocultadores de sus propósitos contra España porque, ha llegado, dice, a la evidencia de que su error procede de las confusiones que el derecho político liberal y centralista ha extendido sobre el Estado y la sociedad, al concebir la nación como un todo simultáneo y actual.
Según esta teoría, la nación es una unidad externa y política, que reduce las regiones a manifestaciones suyas, en vez de ser la síntesis de todas ellas. El error se disuelve si se acepta el verdadero concepto de nación como un todo sucesivo e histórico, que se ha forjado a lo largo del tiempo y donde los espíritus regionales, que no se pierden, se juntan en uno superior, que es consecuencia y efecto común de todos ellos. Esto comporta la superación del separatismo nacional y fuerza a quienes aceptan las atribuciones y organización del Estado central a coincidir también en el reconocmiento de esta unidad superior que es la nación, en cuanto legitimadora del poder soberano general (20).
Mella formula su pensamiento del siguiente modo: «Somos regionalistas nacionales, y afirmamos la unidad de la nación y del Estado como cosa substantiva e intangible; pero no somos nacionalistas regionales que disgregan y dividen la unidad del Estado» (21). Rechaza los separatismos nacionalistas porque las regiones no son entidades o substancias completas ni constituyen unidades históricas, aunque tengan cierta personalidad jurídica y su peculiar historia. De este modo afirma el Estado a partir de la unión substancial de las regiones, que configuran una sóla realidad nacional, frente a la consideración de aquel como forma de poder dominadora sobre las presuntas nacionalidades. Si se hace el estudio exclusivo de una región y de su historia particular prescindiendo de las otras, dice en una ocasión, se termina creyendo «en seres sociales de originalidad tan extraña, que apenas están comprendidos en las categorías y especies conocidas». Es una pobre y falsa visión afirmar el árbol y negar el bosque, siendo así que aquellos están todos enraizados en la misma tierra y viven de la misma atmósfera. Por eso hay que afirmar los árboles y el bosque ya que ambos han contribuído a la formación de España, cuya existencia no se comprende si prescindimos de lo que cada una de aquellas aporta al conjunto. Basta un recorrido por la historia para percatarse de ello.
Cuando recientemente, continúa en su disertación, los representantes de la Liga y del minimalismo vasco han afirmado que el Estado es una unidad política que integra una pluralidad de naciones, ponen en peligro la existencia de aquel porque, si no hay una nación común y una vida superior con caracteres propios, lo que se ha construído sobre ellas es sólo una soberanía política inestable frágil y externa, que se romperá cuando cada región reclame ser un Estado independiente al aplicar el principio de las nacionalidades. Por eso resume afirmando un sólo Estado sobre la opulenta variedad regional, «…pero no lo afirmaríamos si no existiese antes esa unidad, cuyos caracteres esenciales no pueden ignorar más que los que ignorar la historia conjunta de todas las regiones de España, o la estudian separada y con mirada de hormiga» (22).
En declaraciones a «El Ideal Gallego» decía así respecto al Sr. Cambó: «Lo encuentro impreciso, vaporoso. Habla de autonomía; pero no se concretan claramente sus aspiraciones. Los discursos de Cambó no coinciden: en San Sebastián habla de manera distinta que en Barcelona; va a Córdoba y pronuncia un discurso de tendencia diversa. Esa falta de orientación determinada es la que yo noto; y de todo eso trato en mi folleto… y de posibles peligrosas desviaciones hacia un separatismo…» (23). Por eso siempre mantuvo una gran prevención frente al término «autonomía», utilizando el de «libertades regionales» o «autarquía», que considera más satisfactorio a tenor de su significado etimológico (24).
Mella señala la diferencia entre el regionalismo por él defendido y el de los bizcaitarras y ciertos sectores de la Liga (de Cambó y de su ambigüedad expresiva siempre sospechó, como acabamos de ver), exponiendo lo que entiende por federalismo regional, según la fórmula de Gabino Tejano, tantas veces repetida y no bien entendida, que reza así: «Nosotros creemos que España es una federación de regiones formadas por la naturaleza, unificadas por la Región, gobernadas por la Monarquía y administradas por los Concejos» (25). Tal federación es la resultante de la integración de unas entidades preexistentes, los antiguos reinos, que tenían su personalidad histórica y no la pierden al concertarse para constituir la unidad superior. Resume sus idas del siguiente modo: «…Creemos que España es una federación histórica de regiones que han confundido una parte de su vida, formando con ella una unidad superior, que tiene historia general independiente y los caracteres de una civilización común y que se llama España… En el supuesto del regionalismo que defendemos, la unidad política del Estado se asienta sobre los caracteres fijos y constantes de la unidad nacional» (26).
Así pues, «federación de regiones», en el pensamiento de Mella y de los tradicionalistas, nada tiene que ver con los conceptos del federalismo de corte igualitario y pactista, al uso en aquellos tiempos, defendido por Almirall, Salmerón, Pí y Margall y otros políticos, con el que todavía sueñan algunos en nuestros días. España es la síntesis espiritual en la que convergen todas las regiones, resultante de la suma de creencias, sentimientos, tradiciones y recuerdos, que originan el llamado espíritu nacional, mientras que el Estado es simplemente el modo de configurar el poder político (27).
Para él, el principio interno y fundamental, constantemente invocado, informante de la historia común, es la religión católica (28); y la falta de patriotismo, unida a la ignorancia, lleva a la negación de España porque no se la conoce, al examinarla analíticamente y no en su conjunto; y al negar las causas y los principios que presidieron nuestra unidad, manifestada en sus empresas, se niega y execra la historia falseándola y se va en busca de «…una originalidad que, exagera, no existe; y se estudian las partes aisladas, rompiendo los vínculos que hay entre ellas… cuando no se ven más que las diferencias y se excluyen las semejanzas; es entonces cuando surgen aquellos vanos, absurdos, estúpidos separatismos que tratan de relajar el cuerpo de la patria, porque no la han visto más que con el microscopio, y el astro había que mirarlo con el telescopio que les falta… ¿Quién será capaz de escribir la historia de Vasconia separada de la de Castilla, cuando a tantas empresas fueran juntas?… Nadie me gana en la defensa de las variedades y libertades regionales, pero creo que es su peor enemigo el que intente romper los lazos comunes de todas» (29).
Y es que, a partir de los orígenes, se fue conformando la nación de una manera tal que la unión es indestructible, a pesar de las tendencias disgregadoras; de ahí el mérito de Mella cuando distingue la rica variedad negadora del centralismo cesarista, de los hechos diferenciales y separadores.
VI. El proceso de las autonomías
El conde de Romanones pidió en Diciembre de 1918 a Mella que se integrara en la comisión extraparlamentaria que estudiaba el problema de la autonomía de Cataluña y éste respondió agradeciendo el honor pero rehuyó el encargo. Alegó que llevaba más de treinta años propagando el regionalismo y no podía abandonar su programa porque lo consideraba verdadero y era la principal obra política de su vida; defenderlo le iba a enfrentar prácticamente con todos los miembros de la Comisión y tendría que formular un voto particular, pues era opuesto al régimen parlamentario, al proyecto de la Liga Catalanista y a varias de las doctrinas defendidas en el Congreso. Por eso prefería quedar fuera y seguir manteniendo el programa según su leal saber y entender.
No obstante, se atrevía a sugerir el modo de actuar, pues la importancia del asunto requería el concurso de la nación entera y no de una o varias de sus partes «por importantes que sean y aunque se las llame naciones». Es la nación la que debe decidir, porque la relación de una parte con el todo no es sólo cosa de la parte, dado que incide en la naturaleza de aquel.
Su opinión era que, como el parlamento vigente en aquel momento no se había formado con este objeto, debían ser consultadas «las opiniones extraparlamentarias y las necesidades y los intereses que valen más que ellas», para ilustrarle y preparar la Constitución del futuro en un periodo de relativa calma antes del proceso electoral.
Dos eran los modos de operar: bien formando una «Comisión social», no parlamentaria, o apelando a un «referéndum». En el primer caso, la Comisión podría formarse con los representantes más caracterizados de todas las clases o fuerzas sociales: Agricultura, Industria, Comercio, Academias, Universidades, Clero, Aristocracia y Ejército. La elección debería hacerse en las regiones y, en los casos de personalidades muy caracterizadas, podrían ser señalados sin necesidad de votación. Si la Asamblea resultare numerosa, se trabajaría en comisiones sobre unas bases formuladas por el Gobierno, que abarcasen todas las cuestiones regionales con posibilidad de ampliación por los asambleístas. El resultado, con sus defectos y contradicciones, reflejaría de un modo mucho más exacto la realidad social española que el residuo de las discusiones parlamentarias.
En cuanto al «referéndum», como la gran mayoría del cuerpo electoral no estaba en condiciones de responder por cuenta propia a cuestiones que desconocía, se debía dirigir un cuestionario claro y preciso a las distintas clases de las regiones, sin escamotear cuestión alguna, y aquellas, aunque dispersas y no reunidas en Asamblea, si se actuaba sinceramente, podrían emitir su parecer y de este modo reproducir las aspiraciones de la nación. La solución sería más perfecta si, después de celebrado el «referéndum», se procedía a la elección de los representantes asamblearios. Mella ofrecía así sus propuestas, que consideraba mucho más objetivas y democráticas que los métodos usuales en el Parlamento. De este modo eliminaba de los trabajos a los partidos políticos y daba entrada en la vida publíca a los genuinos representantes de la nación, según su teoría de las clases sociales, tantas veces expuesta (30).
De quella comisión apenas salió nada positivo, como había supuesto. El no podía estar de acuerdo con unos proyectos que se referían sólo a una comunidad. Se trataba de reconocer las libertades regionales en su plenitud, esto es, la descentralización administrativa y económica, que en eso consiste primordialmente la reintegración foral adaptada al presente. El significado correcto de hecho diferencial asume el respeto a la idiosincrasia de cada región y, por tanto, a su tradición, a su lengua, a sus costumbres y al derecho que la regla, que es lo que se podría llamar su constitución histórica, porque sería absurdo aplicar, v.g.: a Castilla la normativa y usos de Navarra, o a Galicia los de Cataluña, y a la inversa.
Lo importante es que en ningún caso haya tratos de favor ni diferentes relaciones de dependencia respecto a la soberanía política, porque hay «principios universales comunes que deben establecer la solidaridad espiritual entre todas las regiones para que no luchen aisladas y sea fecundo su esfuerzo» (31). Y en todo caso se ha de tener muy presente que no se puede prescindir del signo de los tiempos porque lo ya periclitado no es susceptible de reivindicación, después de que la revolución aplicó su rasero a todas las instituciones; por otra parte, hoy se hacen presentes necesidades que antes eran desconocidas (32).
Frente a la variedad debe primar la «unidad común». De muchas formas proclama la plenitud de la soberanía social, que denomina «regionalismo integral», pero ello no es óbice para que resuma su actitud, al dirigirse a los catalanes, de la siguiente manera: «No me ganáis a mí en regionalismo, de país foral y que ha tenido autonomía vengo yo… Si yo fuera catalán… yo os diría: no aspireis a la autonomía ni a la independencia de Cataluña, sobre el resto de España». Y a continuación afirma que el movimiento tradicionalista necesita la cooperación catalana y que cuando recobren, que recobrarán, sus fueros y libertades regionales y la plenitud de su fisonomía moral, acudirá a sentarse con ellos en torno del hogar común para entonar el cántico que resuene en todos los ámbitos de la península y de la raza (33).
Y es que Mella sabía muy bien que las palabras están cargadas de significación. Por eso había puesto tanto interés en eliminar el término «autonomía» como significante de las libertades regionales, substituyéndolo por el de «autarquía», pero no tuvo suerte en su intento, lo que no quiere decir que no tuviera razón.
VII. Crítica de los separatismos
Mella se pregunta ¿es admisible el separatismo? La contestación rotunda es que no. Pero hay que precisar. Todo separatismo supone una unidad cuyos elementos se disgregan total o parcialmente. Así vemos cómo en la Iglesia se dan los fenómenos colectivos o individuales del cisma, la herejía y la apostasía. En la sociedad se puede levantar también una secta contra sus bases fundamentales negando la propiedad individual o incluso yo puedo separarme de la soberanía del Estado proclamando otra o ninguna. Y ello es posible porque la voluntad puede romper las relaciones religiosas o jurídicas, pero… los vínculos nacionales ¿son cosa que depende sólamente de la voluntad, o es la voluntad la que depende de ellos?
Mella piensa que ni la voluntad individual, ni aun la colectiva de una o varias generaciones, si este tipo de voluntarismo se diera, pueden romperlos, porque son superiores a ellas en cuanto que las naciones son el resultado de un largo proceso donde las sucesivas generaciones han obrado bajo la acción de diversos factores externos, que han cooperado como causas parciales al efecto común, que reacciona a su vez, sobre los mismos que lo han originado. En el caso de España no hay región alguna cuya historia pueda separarse de las otras. Ninguna es capaz de formar un todo independiente, al carecer de los requisitos que dan lugar a una historia general, independiente y externa. Ninguna, aunque tenga una historia particular gloriosa, puede substraerse a la común de todas las que componen la nación y así se ha constituído una nacionalidad, definida y distinta del resto de las naciones.
Las regiones no pueden alzarse con el separatismo y no tienen derecho a formar Estados independientes. En España no hay sitio ni siquiera para dos. Cuando Portugal se separó, quedó reducido «a una simple factoría británica» (34). La unidad nacional es la consecuencia de un destino afrontado unitariamente, que se ha hecho patente «… en la manifestación constante de los hechos de la Historia, de las tradiciones permanentes de los pueblos, de eso que yo he llamado el sufragio universal de los siglos, contra lo que no puede prevalecer el sufragio universal de un día, ni de una generación amotinada contra la historia» (35).
Cánovas del Castillo, muy preocupado por este problema, disentía de Renan por haber dicho que la nación es el resultado del «consentimiento unánime», «el querer hacer muchas cosas en común», «el plebiscito de todos los días», y otras expresiones similares que le parecían contradictorias con el concepto que había formulado previamente y con el que se había mostrado de acuerdo. Pase, viene a decir el político de la restauración, lo del sentimiento unánime, como indicio de nacionalidad, pero no basta, pues la nación, no será nunca el resultado del plebiscito diario, y menos de un asentimiento como el que se postula erróneamente para la aceptación de una determinada forma de gobierno (36).
Cuando Renan, insiste Cánovas, hacía tales afirmaciones voluntaristas, se colocaba fuera de la verdad histórica y jurídica y del concepto por él mismo formulado, que se funda en la conciencia de un alma común y un principio espiritual que orienta la vida de la comunidad. Es cierto, dice, que la historia, que es vida, alumbra a veces enfermedades que atentan a la salud de la nación y esterilizan el sentimiento de nacionalidad, pero no hay por qué aceptar lo que es ocasional. ¡Hasta aquí podía llegar el asentimiento a ciertos hechos! El mayor número de votos es competente en cuestiones de intereses, pero no puede destruir lo que es obra de Dios o de la naturaleza. Las naciones no son el resultado de un contrato y romper el vínculo de la nacionalidad implica la determinación al suicidio. «Ni la conciencia, ni el espíritu, ni el alma… son cosas que se puedan partir cuando se quiere, ni son siquiera por su naturaleza mortales».
¿Qué es eso de la voluntad general? No la niego, continúa, pero ¿cuándo se da? Tal voluntad, más que por votos, se manifiesta por los hechos permanentes de la historia (Mella usará estos mismos términos). ¿Por qué la suma de los votos individuales va a romper el vínculo nacional? Es curioso que ahora se dé tanta fe al libre albedrío colectivo, cuando nunca ha sido menos cumplidamente reconocido el individual que en los tiempos actuales. Se exagera el oficio de la voluntad general. «No hay… voluntad individual ni colectiva, que tenga derecho a aniquilar la naturaleza, ni a privar… de vida a la nacionalidad propia, que es la más alta y aún la más necesaria de todas las asociaciones humanas. Nunca hay derecho, no, ni en los muchos ni en los pocos, ni en los más ni en los menos, contra la patria». El que quiera irse que se vaya abandonando la patria, pero que no niegue a los demás el derecho a mantener los principios que dieron vida a la nación (37).
Mella dirá, a su vez, que sólo una unidad histórica opuesta puede destruir o cambiar esa unidad histórica que es una nación, lo cual supone, además de los actos libres, la coincidencia de unos factores naturales que no se puede cambiar por pactos ni convenciones. Es verdad que todo pasa y que las naciones no son eternas, pero el fenómeno de la descomposición nacional sólo puede ser producido por factores internos. Ningún pueblo cae, si permanece sano, por el choque con otro; y, si cae, puede levantarse. Antiguamente, sí, los pueblos caían derribados por una fuerza que venía de fuera y era la sanción de sus corrupciones. Hoy el peligro de la desaparición ya no viene de fuera, porque los bárbaros salen de dentro, como los gusanos de la carne corrompida. Y uno de los síntomas de que la barbarie llega es vivir envueltos en el vaho que produce y no caer en ella (38). Este es el peligro que hoy amenaza a las naciones: la muerte es el resultado de la lucha interna de generaciones contrapuestas. Y ello porque ha dejado de presidir su destino el principio espiritual que las había fundado (el suicidio que decía Cánovas).
Para Renan la nación moderna es el resultado histórico de unos hechos que convergen en igual sentido y su esencia se manifiesta en que todos los individuos tengan muchas cosas en común, pero que también hayan olvidado otras muchas. Una nación es un alma, un principio espiritual, que viene del pasado, en cuanto resume un rico legado de recuerdos, y se apoya en el presente al manifestar el deseo de continuar viviendo juntos y seguir haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. La nación, como el individuo es la desembocadura de un largo pasado de esfuerzos, sacrificios y abnegaciones. En esto se resume la nación: glorias comunes en el pasado y la voluntad de realizar un mismo programa en el presente. El culto a los antepasados es el más legítimo, pues ellos nos han hecho como somos y constituyen el cpaital sobre el que se asienta la vida nacional. Cuando se apela al voto de las naciones para decidir su destino, pensemos en la índole de la naturaleza humana: «La secesión… y, a la larga, el desmenuzamiento de las naciones son consecuencia de un sistema que pone estos viejos organismos a la merced de voluntades con frecuencia poco ilustradas. Claro es que en semejante materia ningún principio puede llevarse al exceso. Las verdades de este orden no son aplicables sino en su conjunto y de una manera muy general. Las voluntades humanas cambian; pero, ¿qué es lo que aquí abajo no cambia?… Una gran agregación de hombres, sana de espíritu y cálida de corazón, crea una conciencia moral que se llama nación. Esta conciencia moral es legítima y tiene derecho a existir, en tanto pruebe su fuerza por los sacrificios que exige la abdicación del individuo en provecho de la comunidad». Y la conciencia, resume, reside en su parte ilustrada (39).
Cuando Cánovas le reprocha su posible voluntarismo, se equivoca y no se percata de que habla desde el dolor que le ha producido la pérdida de Alsacia y Lorena unos años antes, arrebatadas por la fuerza. Su juicio es excesivo porque le hace intérprete de lo que había combatido toda su vida: el voluntarismo (40). Por eso Mella, que lo había entendido perfectamente, no recoge tales prevenciones y abunda en la terminología de Renan para confirmar la doctrina que profesa. También se apoya en Cánovas muchas veces, pero no lo cita. Tanto Renan como Cánovas dan por sentado que las naciones serán reemplazadas por la confederación europea, pero ven lejano ese final, sobre todo el último.
En todo caso para Renan (a quien acuden todos los que tras él han tratado estos asuntos), para Cánovas y para Mella, la esencia de la nación, como tantas veces se ha repetido, es una especie de alma colectiva, la conciencia nacional, que engendra el principio espiritual, el llamado espíritu nacional (para Mella la religión católica, dado el modo como se configuró nuestras nacionalidad), que viene del pasado, la tradición, que ha hecho la historia, y si se olvida, la nación peligra. Algo que conviene tener muy presente para no olvidar los principios morales, que rigen la vida del espíritu, y no fiarlo todo a los éxitos materiales, acaso momentáneos y fugaces y donde pudiera esconderse el principio de disolución, si se dedica a ellos toda la atención y hacemos caso omiso de los valores superiores.
Dice Eduardo Aunós que Mella defendió casi en solitario el regionalismo, fente a la centralización institucionalizada por la dinastía borbónica primero y por el liberalismo y la democracia inorgánica después. El recorte de los fueros de las provincias vascongadas y Navarra, así como el sentimiento regional herido, muy vivo en Cataluña, dieron paso al secesionismo diferenciador, confundiendo el regionalismo histórico con un nacionalismo irresponsable y, de este modo, un problema de organización interior se convirtió hipócritamente en el hecho diferencial, que Mella combatió con todas sus fuerzas.
Tal extravasación del problema regionalista, y su aceptación posterior por los políticos de la II República, convirtieron en irresolubles las aspiraciones de ambas regiones de la comunidad española: «Si la voluntad individual es capaz de imponerse al conjunto del país, llegando a engendrar por su sola consagración regímenes especiales político-económicos, ninguna garantía puede asegurar eficazmente los límites de esa voluntad ya que, reconociendo el principio originario del Derecho, si en virtud de él se reclama la independencia absoluta, habría que acordarla sin remisión… una vez aceptada la voluntad individual como única fuente de soberanía, no cabe sino prepararse para la secesión y el desgarre inevitable» (41).
La aceptación de las exigencias estatuarias por aquellos políticos, basadas en la tergiversación del mal llamado «hecho diferencial», ha dado lugar en nuestros días a nuevas pretensiones por parte de quienes rechazan un régimen autonómico de igual contenido para todas las regiones y reclaman para las suyas la trasferencia de competencias exclusivas del Estado, al hacer bandera de «la soberanía compartida». De este modo rompen la necesaria interrelación y solidaridad interregional, como primer paso para acceder después, previo el ejercicio de la autodeterminación, a la independencia.
VIII. Las atribuciones del estado
Mella había insistido en que el Estado es la entidad jurídica que encarna la soberanía política sobre un territorio, a cuyos habitantes dirige y ayuda en la búsqueda del bien común, sin mermar la autarquía de las entidades que lo integran. Es por eso el custodio del Derecho, ante el que se contienen los posibles excesos de las personas individuales o colectivas, y eso justifica su existencia como garante del orden (42). En suma, teniendo presentes los derechos de los inferiores en la escala social, es la persona jurídica superior que ejerce el poder central mediante los órganos competentes. Por eso está obligado a servir la soberanía de la nación y responder a sus genuinas características, sin convertirse en arquitecto que varíe su carácter y condiciones según diferentes convenciones y programas.
Las competencias de la soberanía política, que para Mella constituyen los verdaderos poderes del Estado (los así llamados desde la clasificiación de Montesquieu son los medios de que la autoridad, sea cualquiera su nivel, se sirve para ejercer las funciones que le corresponden), son aquellas a cuyo ejercicio no puede substraerse. En el discurso de la Asociación de la Prensa, y después en numerosas ocasiones, las expuso enumerándolas según sus fines: a) Las relaciones con la Iglesia, cuyo ideal es una íntima unidad moral, dada nuestra idionsincrasia religiosa, y una profunda separación económica; b) las relaciones en pié de igualdad con los demás Estados, tanto diplomáticas como mercantiles; por tanto las alianzas, los tratados internacionales de todo orden, etc, y el régimen arancelario; c) las relaciones interregionales y las de interdependencia de las distintas clases sociales y sus órganos de representación, así como la facultad de resolver en justicia los conflictos, si los hay, entre las distintas regiones y entre las clases, y las contiendas ente las clases y las regiones, siempre que estas entidades no puedan resolverlas por sí mismas; d) la vigilancia y control del orden social y político interior y, por tanto, ejercitar los llamados poderes coercitivo, preventivo y representantivo para amparar el derecho de las personas individuales y colectivas; e) la defensa interior y exterior de la sociedad y el territorio con los ejércicios; f) los medios de comunicación de todo tipo, que trasciendan los límites regionales. La enseñanza, que es función social, debe estar descentralizada, pero al Estado corresponde fomentarla, auxiliarla y exigir las necesarias garantías; g) y, por último, la disponibilidad, a través de la Hacienda nacional, de los recursos económicos para cumplir estos fines, distinguiendo los que le corresponden de los que competen a los entes autárquicos.
Para mantener la unidad política nacional promulga las leyes que rigen la gobernación del Estado, y reglamenta las instituciones para velar por el cumplimiento de aquellas. A ello se añade la necesidad del símbolo o representación: una bandera y un escudo. Estas funciones, normalmente expuestas en número de siete, deben ser ejercidas por los organismos centrales, constituídos por el Rey, el Consejo con sus diferentes ministerios y las Cortes generales. El Rey reina y gobierna y ejerce el derecho de veto y el poder armónico.
Fuera de estas atribuciones, todas las demás corresponden a las regiones, las clases y los municipios. Las primeras tienen derecho a conservar y perfeccionar su propia legislación civil, caso de que exista, y resolver en sus tribunales los litigios a ellas referidos. El uso del idioma regional es también un derecho «en lo que se considere necesario» y la propia administración en su especificidad. Estas competencias se desempeñan por las Juntas y las Diputaciones regionales que, así mismo, deben respetar la autonomía municipal administrativa y económica (43).
Si la sociedad no es un montón de polvo y arena, hay que tener en cuenta las variedades y diferenciaciones que en ella existen… toda esa complejidad social exige una amplia descentralización dentro de la unidad del Estado» (44)
En resumen, es un error pensar que la concepción regionalista o foral invita a la disgregación. El Estado ejerce la soberanía política sobre una única nación, España, constituída por diversas regiones, y es el único capacitado para ejercerla ya que por su naturaleza es indeclinable. Las exigencias de la soberanía compartida no tienen cabida en el ideario de Mella.
Notas
1 «La Política de Balmes». Discurso pronunciado el 10 de Mayo de 1903 en el Teatro principal de Vich. Obras Completas. Vol. XIX, pág. 49.
2 Discurso pronunciado el 31 de Julio de 1918 en la Semana regionalista de Santiago. 00. CC. Vol. XXVII, págs. 276-277.
3 Unamuno M. de,: «Las lenguas de España». Las Cortes Cosntituyentes de la II República Española el 18 de Septiembre de 1931. Vid. «Razón Española», n° 85; Septiembre-Octubre 1997, págs. 209-213. He aquí un testimonio actual sobre el vascuence: «La vigencia del monolingüismo esuskalduno no es la de antaño. Según la encuesta sobre la situación sociolingüística realizada en 1996, los monolingües hablantes son el 0,6% de los habitantes de la Comunidad Autónoma Vasca; el 0,2% en Navarra; y el 0,7% en el territorio vsco-francés. El poeta y franciscano Bitoriano (sic) Grandiaga escribía en 1992: «… Hoy no hay un euskaldum puro, que se alza euskaldum y vive en el interior del euskera. Entonces había lugares como Aratzu, donde éramos sólo euskaldunes, ¿dónde están hoy?». Kepa Aulestia: Crónica de un delirio, Ed. Temas, 1998, págs. 174-175. Los miles de millones invertidos en la «euskaldunización» no podrán evitar el agotamiento, aunque se consiga que un cierto número de los habitantes de aquella región aprendan rudimentos de este idioma. Es sabido que, a principios de este siglo, «los mocetones» de los caseríos guipuzcuanos se colocaban de criados entre las familias acomodadas de Vitoria y otras localidades alavesas para aprender el castellano y poder desenvolverse en la vida civil. No se imponía el castellano oficialmente; era necesario su conocimiento para la vida de relación. Cataluña y Galicia, sobre todo la primera, gastan también miles de millones en la immersión lingüística, lo que da lugar a los conflictos señalados. Pese a tales esfuerzos, sólo lograrán éxitos parciales y pasajeros.
4 Para este capítulo y el anterior véase el discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 30 de Junio de 1916. 00. CC. Vol. X, págs. 310-318; también el pronunciado en la semana regionalista de Santiago, citado en la nota 2, págs. 278-280.
5 Cánovas del Castillo, A.: «Discurso pronunciado el 6 de noviembre de 1882 en el Ateneo científico y literario de Madrid, con motivo de la apertura de sus Cátedras». Madrid, 1882. págs. 20-23. Cánovas en este discurso, pronunciado a sólo seis meses de la rigurosa disertación de Renán sobre la nación, expone sus ideas sobre el mismo tema con la correspondiente referencia a España y rechaza las afirmaciones voluntaristas de aquel a quien injustamente tacha de contradictorio.
6 Unamuno, M. de: «Las lenguas de España». Del discurso dictado anteriormente. Ibidem.
7 «Filosofía del Regionalismo…» Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 18 de Junio de 1907. 00. CC. Vol. X, págs. 201-203. Y también el pronunciado en el mismo lugar el 30 de Junio de 1916. Idem págs. 297-298.
8 Discurso pronunciado en la Asociación de la Prensa de Madrid el 3 de abril de 1900. Extracto publicado en «El Correo Español». 00.CC. Vol. XXVI, pág. 77.
9 «Filosofía del Regionalismo…» 00.CC. vol. X, págs. 200-201. Vid. también el discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 1916. Id. pág. 316.
10 Renan, E.: ¿Qué es una nación? Trad. esp. ed. CEC., Madrid 1983. pág. 28. Mella cita a Renán en numerosas ocasiones para apoyarse en sus ideas o señalar coincidencias: «… Renan ha llegado a veces en política a hacer, en parte, la apología de nuestras ideas reconociendo, por ejemplo, que la representación social de la Edad Media era superior a la representación individualista moderna» (Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 3 de Diciembre de 1894. 00.CC. Vol. X. pág. 147). No sé si Mella era consciente de que ello se debía a que coincidían en la oposición a las modernas ideas revolucionarias: Mella en la línea del tradicionalismo de Bonald, de Maistre y Donoso, y Renan vinculado a un racionalismo aristocrático, que creía en la religión de la ciencia. No olvidemos que Renan fué el maestro de Charles Maurras. En la Semana Regionalista de Santiago (00.CC. Vol. XXVII, pág. 205) cita a éste, como propugnador del regionalismo en Francia.
11 Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 1916. 00.CC. Vol. X. pág. 306. Mella distingue muy bien las varias acepciones del término «raza» y rechaza la étnica en el tema que nos ocupa. Acepta, sin embargo, la atribución análoga y su valoración histórica y psicológica, corriente en aquellas fechas, en cuanto a expresión de afinidades de índole espiritual: religión, lengua, cultura, estilo de vida, etc., y esta acepción la identifica con el concepto de nación. «Filosofía del Regionalismo…» 00.CC. Vol. X, págs. 198-199. En un sentido amplio, referido a las naciones que en su día formaron el Imperio español, se estableció el 12 de octubre como «el día de la raza», denominación hoy suprimida para evitar connotaciones con este nombre en alguna de las naciones que pertenecieron a la corona de España.
12 Vid. nota 7.
13 Renan: Op. cit. págs. 29 y 4.
14 CÁnovas del Castillo: Op. cit. pág. 22.
15 «Libertad, Regionalismo, Neutralidad». Extracto del discurso pronunciado en el círculo tradicionalista de Bilbao el día 23 de abril de 1917. 00.CC. Vol. XXVII, págs 164-165.
16 Discurso pronnciado en la semana regionalista de Santiago. Ibidem págs 281-282.
17 «La Iglesia independiente del Estado ateo». (Discurso pronunciado en el Teatro de Santiago el 29 de Julio de 1902. 00.CC. Vol. V. págs. 316-319).
18 Discurso pronunciado en la semana regionalista de Santiago, 00.CC. Vol. XXVII págs. 296-300).
19 Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 30 de Junio de 1916. 00.CC. Vol. X, págs. 276-292.
20 «La Iglesia independiente del Estado ateo». Discurso citado. Vol. V. págs. 302-306.
21 Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 30 de Junio de 1916. 00.CC. Vol. X. págs 321-322.
22 «Regionalismo asturiano». Discurso pronunciado en el Teatro Campoamor de Oviedo el 4 de Mayo de 1916. 00.CC. Vol. XXVII. págs 27-43.
23 «El Ideal Gallego», de 21 de Diciembre de 1917. 00.CC. Vol. XXVI pág. 48.
24 «Yo sustituyo la palabra autonomía por otra más comprensiva y gráfica, que se llama autarquía. La autonomía supone siempre, hasta por su origen etimológico, independencia; que se da la ley a sí mismo, que no la recibe de ningún superior… y la autarquía significa régimen de gobierno interior… «Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 1916. 00.CC. Vol. X, pág. 292. Esta distinción entre «autonomía» y «autarquía», que repite infinidad de veces, es el fundamento de su teoría de la soberanía social, que descubre en la doctrina política de Aristóteles, glosada, dice, por los juristas italianos. Vid el discurso en 00.CC. Vol. IV, pág 300.
25 Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 19 de agosto de 1896. 00.CC. Vol. I págs 114-116. Allí dijo que ésta fórumula se publicó en unos artículos titulados «El Espíritu Regional», (no he podido verlos) donde se combatía el federalismo del Dr. Pí y Margall. Mella la repitió en infinidad de ocasiones, mostrando su absoluta conformidad, al tiempo que la explicaba.
26 De unas manifestaciones publicadas en «El Imparcial» bajo el epígrafe «La unión de las derechas», 00.CC. Vol. XIV. págs 102-103.
27 Discurso pronunciado en la semana regionalista de Santiago el 31 de Julio de 1918. 00.CC. Vol. XXVII, pág. 296. Y el pronunciado en el Teatro Campoamor de Oviedo el 4 de Mayo de 1916. Idem, pág. 28. Estas afirmaciones las reitera en muchos otros lugares.
28 Mella defiende, en sintonía con Renan, como causa y origen de las naciones una creencia y aspiracciones comúnes, que aglutinan los entendimientos y voluntades en una especie de comunión espiritual y dirigen su proceso histórico. Pudiera ocurrir que esa unidad de creencias primitivas merme o incluso se extinga. No importa: sigue obrando a la manera de las estrellas ya desaparecidas, cuya luz todavía recibimos. Cuando además esa creencia ha dado lugar a una historia general e independiente de otras historias, que es su nota externa, entonces la nación existe. Ese es el caso de España, informada por la religión católica. Vid. el discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 1916, tantas veces citado. 00.CC. Vol. X. pág. 297-299.
29 Discurso pronunciado en el Teatro Real el 25 de mayo de 1920, en presencia de sus Majestades los Reyes, la Reina madre, otros miembros de la Casa Real y varios ministros. 00.CC. Vol. XXV, págs 65-68.
30 «La Comisión extraparlamentaria». 00.CC. Vol. XI, págs. 397-403.
31 Discurso pronunciado el 31 de Julio de 1918 en la Semana regionalista de Santiago. 00.CC. Vol. XXVII, pág. 301.
32 «… nosotros, que afirmamos la personalidad regional en toda su plenitud, al establecer las líneas generales del programa regionalista… Al estudiar… el régimen municipal, trataremos ampliamente los problemas modernos… pero teniendo en cuenta estas tres cosas: que ha pasado el rasero de la Revolución sobre todas las instituciones históricas, que no se puede prescindir de la tradición pasada… y que es necesario partir de las necesidades actuales antes no conocidas»… «Discurso pronunciado en Archanda en agosto de 1919. 00.CC. Vol. IV. págs 298-299.
33 Palabras pronunciadas en el Majestic Hotel Inglaterra, de Barcelona el día 7 de julio de 1921. 00.CC. Vol. xxvii, págs 324-331.
34 Del discurso pronunciado el 30 de junio de 1916 en el Congreso de los Diputados. 00.CC. Vol. X, págs 320-321. Mella defiende que Portugal forma parte de la nación española y avala su teoría con la cita de pensadores y escritores protugueses contemporáneos. Postula una confederación entre ambos estados con el fin de unificar la política internacional pero, en cuanto a la interna, hay que respetar la mútua independencia con todas las consecuencias. Los hechos hay que aceptarlos como son. Idem, págs. 340-341. Vid. también el discurso pronunciado en el Teatro de la Zarzuela el 31 de mayo de 1915. 00.CC. Vol. XII, págs. 141 y 160-165.
35 Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 6 de junio de 1913. 00.CC. Vol. VI. pág. 314.
36 Cánovas se refiere a las disputas sobrevenidas en el Congreso, en las que él mimo intervino, a propósito de la substancialidad o accideltalidad de las formas de gobierno, el significado de tales términos y el sentido de su aplicación, según los casos. Mella, al tratar este tema, rayó a gran altura frente a sus oponentes. Se valió fundamentalmente de los argumentos de Balmes. Discurso pronunciado el día 3 de diciembre de 1984 en el Congreso de los Diputados. 00.CC. Vol. X, págs 45-53.
37 CÁnovas del Castillo: Op. cit. págs 45-53.
38 Discurso pronunciado en el Teatro de la Zarzuela el 1 de abril de 1922. 00.cc. Vol. XXV, págs 95-97.
39 Renán: Op cit., págs 37-40.
40 Idem. Fernández Carvajal dice en el Prólogo, LX-LXIV, que el juicio de Cánovas es excesivo al hacer a Renan intérprete del voluntarismo, pues habría suscrito todas las ideas de aquel. El hecho nacional en aquellos momentos presentaba aspectos diferentes para ambos: Alemania se había anexionado por la fuerza Alsacia y Lorena, hecho para Renan escandaloso y en España los movimientos federalistas y cantonalistas amenazaban la unidad. La lectura íntegra de esta introducción es interesante por el riguroso estudio que hace de las ideas del autor.
41 E. AunÓs: Prólogo al Vol. XXVII de las OO.CC., XVII-XXIII.
42 «Donde quiera que haya necesidad de un poder para hacer efectivo el Derecho habrá un Estado». Extracto de un discurso pronunciado en La Coruña el 3 de septiembre de 1916. Idem. pág. 79. Y también en VII, pags. 214-215.
43 Discurso pronunciado en La Asociación de la Prensa, según la recensión de «El Liberal» de 4 de abril de 1900. OO.CC. Vol. XXVI, págs. 81-88. También el artículo publicado en «El Correo Español» del 6 de Julio de 1903. Idem. págs 27-28. Y el discurso pronunciado en Oviedo el 4 de Mayo de 1916. Vol. XXVII, págs 26 y 27. Y «Concepto y Bases de la Restauración Municipal» en Covadonga el 26 de octubre de 1916. Idem, págs. 117-118. Etc.
44 Extracto de un discurso pronunciado en La Coruña el 3 de Septiembre de 1916. Idem, pág. 78. El día antes había dicho en la misma ciudad: «Como decía Renan, la unidad absoluta de una nación semeja una pirámide que descansa sobre el polvo». Idem, pág. 69.
Per “nuestra lengua común”:
De veritat et creus que hi ha cap persona normal que tindrà prou paciència com per lleguir el teu discurs?
Vinga noi, ets a l’atur i tens poca feina, oi?
T’has plantejat mai de retornar a la teva terra?
Agafa una calculadora: diners del finiquito + la venda del teu pis de Carnellà + els estalvis que has fet els darrers anys fent de manobre = molts diners per fer-te una casa i obrir un petit negoci a Badajoz!!
Fes-ho, et sortirà bé!!!
C´s m´agrada perquè diu el mateix a dintre i a fora del Parlament; perquè no actua mogut per apriorismes ideològics, sinó que intenta introduir coherència i racionalitat en la política. A C´s no li fa por donar suport a CiU quan aquest partit té raó en les seves reivindicacions i, al mateix temps, plantar cara a CiU quan calgui i pertoqui. Aquesta és la grandesa de C´s: no estan amordassats pels prejudicis ni pel “què diran??”
A Anna, siempre mostrando un profundo racismo y desprecio…
Te dedico este refran castellano:”De la abundancia del corazon, habla la boca”
Lengua comun? De minyones i presons.
Llengua comuna? De minyones i presons…